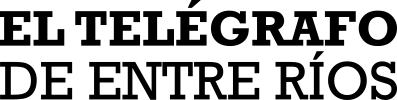María Graciela González escribió Ejerciendo el vuelo, su primer libro de cuentos. La mayoría de los relatos fueron premiados en concursos nacionales e internacionales e integran diversas antologías. La obra lleva el sello de Ana Editorial. Aquí compartimos Hermes, el gato enamorado. El libro fue presentada en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos en octubre del año pasado.
Era un gato filósofo, de esos que te observan fijamente como para adivinar cuál es tu propósito en la vida y, aunque no hablan, con la expresión de su cara y el ondular de su cola parecen obligarte a repensar –más de una vez me ha sucedido– si el camino por el que vas es el correcto. Pero si uno se detiene a hablarles con lenguaje humano, ellos te responderán con un ronroneo o refregándose en tus piernas o dándose la vuelta y huyendo. ¡Inentendible para nosotros! Por eso, muchos humanos optan por ignorarlos y no dirigirles la palabra. Y también está la cuestión de su libertad que es la característica que más envidiamos en ellos: vagabundean sin horario, no respetan protocolos impuestos, no son capaces de fingir aceptación ni lo necesitan, no dependen de la opinión ajena para tomar sus propias decisiones y expresan sus emociones crudamente sin pasarlas por ningún tamiz, porque no se interesan por lo que podamos juzgar de su actitud. Y aun sabiendo todo esto los seguimos buscando cuando no están rondándonos, los llamamos para compartir nuestra cama por las noches y nos preocupamos si –al despertar– no son sus ojos que nos vigilan lo primero que vemos. Convivir con un gato hace posible que aprendas a descifrar muchos códigos compartidos con ellos, pero otros muchos quedarán fuera de tu entendimiento. De niña, ellos formaron una parte muy importante de mi vida, pero al crecer tuve que aprender a prescindir de su compañía por distintas razones que solo los adultos pueden defender, mas no me desprendí del plato azul primorosamente decorado con motivos florales en el que ponía el alimento para mis amigos de la infancia. Lo mantuve conmigo todos estos años hasta que tuve la oportunidad de invitar a comer a algún visitante ocasional que se adueñaba de mi balcón por un rato.
Este relato presenta un gato callejero, y le doy este calificativo porque lo que para muchos de nosotros representa uno de los grandes temores –quedarse en la calle– para algunos de ellos es una condición natural en la vida, sin que eso represente el planteo de un problema que condicione su futuro, ya que harán despliegue de todas sus habilidades de sobrevivencia como si de un reality de desafíos se tratara. Siempre viven el momento y solo guardan la experiencia pasada para que los guíe al enfrentar el próximo reto.
Lo llamaré Hermes porque (como todos suponemos) los gatos callejeros son todos iguales y, por lo tanto, carecen de un nombre que los individualice, pero yo quiero contar lo que sucedió con este gato en particular y por eso lo nombro.
Aquel había sido un largo día; el mercado del barrio había sufrido, por la mañana, un desperfecto eléctrico que prolongó por muchas horas el corte de energía, por lo que la carnicería, la pescadería y el local que vende lácteos debieron deshacerse de la mercadería que no pudieron almacenar en la gran cámara frigorífica que compartían. Entonces los vendedores colocaron una gran mesa en la calle frente a la puerta de entrada al mercado y acomodaron allí todos los productos que debían ser consumidos pronto antes de descomponerse. Vendieron algunos a mitad de precio y regalaron otros a quienes no tenían más que la necesidad de comer. Lo que quedó como resto sobre la mesa pasó a ser motivo de disputa entre perros y gatos callejeros. Algunos huesos con un resto de carne o grasa, envases de yogurt que atesoraban en su fondo algo de alimento, esqueletos de pescado con sabor a aguas lejanas… todo se convirtió en botín de guerra a ser conquistado.
Pronto, el viejo mercado quedó vacío y la calle frente a su puerta, sucia como si se hubiese transformado en el basural del barrio. Una vez sofocada –aunque sea a medias– el hambre, cada quien con cuatro patas encontró un lugar para echarse una merecida siesta.
¿Y Hermes?
Caminé por el barrio preguntando por él a quien cruzaba cerca de mí, dando sus señas particulares, pero un señor se detuvo a explicarme que las personas que transitan por allí siempre andan muy ocupadas en sus propios asuntos como para reparar en un gato callejero y que él no era la excepción. No le respondí y seguí buscándolo porque imaginé que el barrio en pleno estaba en la calle en ese momento –humanos y animales incluidos– aprovechando la ocasión para hacerse con los alimentos que se ofrecían desde aquel desperfecto eléctrico; yo lo conocía y decidí rastrear su itinerario habitual. Lo llamé por su nombre hasta quedar casi sin voz, sin darme cuenta de que “Hermes” solo tenía significado para mí. Eran las primeras horas de la tarde y debía volver a mi casa a continuar con el trabajo que había dejado inconcluso horas antes cuando decidí dar una vuelta para aprovechar alguno de los productos a la venta a mitad de precio frente al mercado. ¡Ya aparecería Hermes! Mi casa estaba a pocos metros y él siempre visitaba mi techo por las noches, así que llené de alimento el plato aquel (por si Hermes no hubiera saciado completamente su hambre con los restos que quedaron en la mesa del mercado) y pasé el resto del día entretenida en mis quehaceres habituales, pero cuando empezó a oscurecer recordé a Hermes y su ausencia. Salí al balcón, pero no se veía deambular a ningún gato después del festín del mediodía, por lo que decidí pedir permiso al portero del edificio de enfrente para subir hasta la terraza y rastrearlo desde allí. El hombre se extrañó, pero me precedía mi fama barrial de “la loca de los gatos” así que accedió sin más.
Subí por el ascensor y al llegar a destino mi mirada recorrió los techos de las casas vecinas desde una altura que, cómodamente, me permitía no perder el detalle de posibles refugios: cajones vacíos apilados al costado de maderas en mal estado por los efectos del sol y las lluvias de años, algún mueble que ya no encontró lugar bajo techo y comenzó el lento proceso de desarticularse allí arriba, algunos ladrillos que sobraron de una construcción y que fueron subidos con la promesa de que servirían para concretar un nuevo proyecto. Y allí alcancé a ver a Hermes, haciendo su siesta de la tarde seguramente para enfrentar otra noche de aventuras. Descansaba en esas posiciones de yoga que, no sin dificultad, podemos lograr cuando vamos a nuestra clase; estaba estirado con su cuerpo arqueado y retorcido, con sus patas delanteras sosteniendo su cabeza como una almohada. Había encontrado refugio entre aquellos cajones vacíos que vi en cuanto mi mirada barrió como un radar los techos de las casas vecinas al edificio, al que pude entrar gracias al permiso del portero y mi fama barrial de “la loca de los gatos”. Desde esa privilegiada posición de observadora, mirando desde lo alto, pero sin perderme los detalles que se esfuman cuando la altura y la distancia son grandes, pude identificarlo por su pelo amarronado y su oreja cortada –recordatorio de la gran pelea entre perros y gatos callejeros del año anterior–.
Lo llamé y respondió al sonido de mi voz que interrumpió su descanso; al levantar su cabeza pude ver que no estaba solo y, aunque me miró por un momento, juzgó que no valía la pena prestarme más atención, así que volvió a retorcerse para acomodarse nuevamente y seguir su descanso compartido. ¡Hermes no estaba solo!
Mil ideas revolotearon en mi cabeza dotando a ese ser de características que, seguramente por no ser humano, para nada posee. Había encontrado el calor de un cuerpo para mitigar el frío de los días de invierno que tarde o temprano llegarían. Se me ocurrió pensar que debería abandonar algunos hábitos entonces, como el de ver pasar la vida escondido entre las plantas de algún jardín del barrio o el de observar –desde los techos– a la gente yendo y viniendo por la calle, o incluso el de pelear alguna que otra vez solo por despuntar el vicio.
Muchas cosas pensé mientras veía a Hermes ovillado sobre el cuerpo de su compañera. Y mientras yo gastaba mi tiempo preocupándome por su futuro, me di cuenta de que también lo gasto anticipándome al mío cuando, en realidad, debiera hacer como Hermes: vivir plácidamente el momento saboreando la paz y el silencio en mi interior, y ocupándome plenamente del presente que vivo… solo que –a veces– me lo olvido.
Hermes sabiamente lo hace; lo recordaré cada vez que me tiente la ilusión de perderme en un futuro que aún no me pertenece, mientras él continuará con su apacible vida de gato enamorado. Después de ese día, no supe más de él. Nunca más vino a mi techo por las noches ni volví a verlo pasearse por los jardines vecinos haciendo alarde de su presencia en el barrio. Yo seguí llenando de alimento el plato aquel y vinieron otros gatos repitiendo los rituales compartidos por su especie, pero yo seguí esperando a Hermes y buscando algún rastro de él desde mi ventana. Han pasado algunos años y sigo recordándolo. Imposible olvidar su caminar majestuoso por entre los rosales que mi vecina –aún hoy– sigue cuidando con dedicación, y su aire de suficiencia al mirarme cuando yo tan solo hubiese querido que se dejara acariciar por mi mano. Los techos y los jardines del barrio tienen nuevos habitantes pero, demás está decir, nunca habrá alguno como Hermes y, si bien no volví a ponerle nombre a otro gato, estoy segura de que los callejeros no son todos iguales.
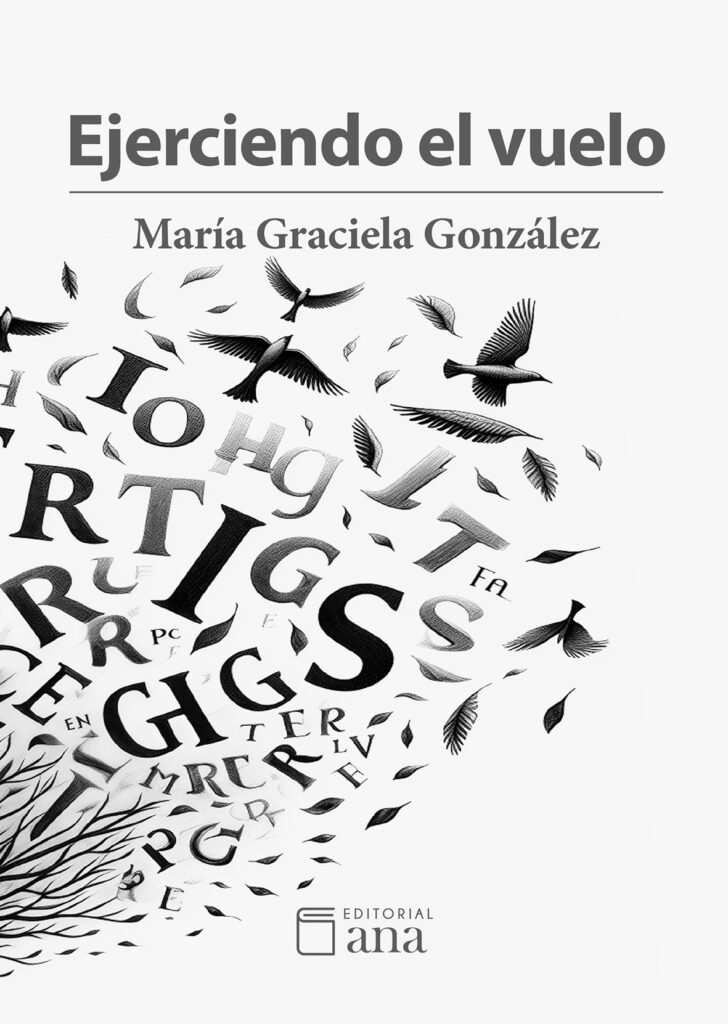
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.